
Manuel Valdivia Rodríguez
Asociado de Foro Educativo
El neurólogo francés Stanislas Dehaene, acucioso investigador de los procesos que ocurren en el cerebro durante la lectura, nos ha planteado, indirectamente, un reto a quienes hablamos y escribimos en castellano.
En su libro “Apprendre à lire, des sciences cognitives à la salle de clase”, Dehaene escribió: «En el mejor de los mundos posibles, a cada fonema le correspondería una sola letra en el alfabeto. Bastaría entonces con conocer el sonido de cada letra para saber leer, y los niños aprenderían a decodificar cualquier palabra en pocos meses. Así sucede en Italia y en Alemania. Allí los niños pueden leer el 95% de las palabras, aun las más raras, hacia el final del primer año escolar».
EL CASTELLANO, UNA LENGUA QUE FACILITA EL CAMINO
Parte de ese «mundo posible» mencionado por Dehaene está en nuestro país, donde, según el INEl, más del 80% de la población mayor de 5 años habla castellano como lengua materna.
El castellano tiene un sistema transparente de escritura, esto es decir que la escritura reproduce con gran fidelidad los sonidos del habla. Así, cualquier persona extranjera, hablante de otra lengua, podría leer en voz alta un texto en castellano (oralizarlo, diría alguien) y acertaría con la pronunciación. Si tuviera algún desvío no sería por causa de la escritura sino por la interferencia de la lengua que esa persona habla desde su nacimiento.
MIRANDO EL PASADO PARA APRENDER
Con una lengua dueña de una escritura transparente, que además posee un sistema silábico relativamente simple comparado con los de otros idiomas, podría suceder en nuestro Perú lo mismo que pasa, según Dehaene, en Italia y Alemania: que los niños venzan en pocos meses la primera etapa del aprendizaje de la lectura. Podría suceder; o, mejor, podría volver a suceder. Lo digo así porque, allá por los 50’ de siglo pasado, muchos niños aprendimos a leer con dos lindos libros ilustrados con colores planos.
El libro “¡UPA!, de Constancio Vigil (cubano), o el “Silabario Hispanoamericano”, de Adrián Dufflocq (chileno). Este último no era precisamente un silabario, sino un libro de lectura con palabras, frases y oraciones con que el aprendizaje de la lectura se deslizaba sin violencia. Yo aprendí con él, porque en el único año que he cursado en un colegio particular, en la sección de Transición del Colegio Internacional, en Arequipa, la profesora nos repartía cada día ese libro, que era propiedad del Colegio, después de revisarnos las manos para ver si estaban limpias. Con ellos, y de otro libro del cual solo tengo noticias, de Nicanor Rivera Cáceres, mis contemporáneos comenzaban con buen paso la lectura.

Tiempo después, esos libros ya no llegaban al Perú, y cedieron su lugar al “Primeros Pasos; del Hermano Felipe Maestro, y a “Coquito”, de Everardo Zapata, que se difundió rápidamente gracias a su método sencillo. Con los ojos de hoy criticaremos aquello de “mi mamá me mima” o “ese oso se asea”; pero con los mismos ojos, aunque aterrados, vemos que ahora el 70% de los niños de segundo grado “están en proceso de aprender”, para decirlo con un eufemismo.
PERSPECTIVA
Si pudimos hacerlo, podemos hacerlo de nuevo, pues ahora conocemos más sobre los procesos de lectura y tenemos la oportunidad de renovar los métodos. Y nuestros niños podrían salir del primer grado, como antaño, dueños de la lectoescritura inicial.


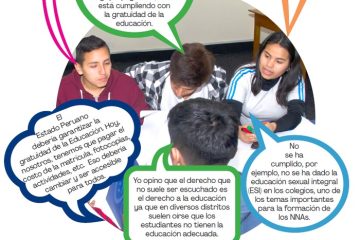
0 Comentarios