
Elena Antonia Burga Cabrera
Asociada de Foro Educativo
Soy Elena Burga Cabrera, soy de Iquitos, nací y viví la mayor parte de mi vida en Iquitos, soy amazónica.
Quiero empezar contándoles una breve historia de cómo fue mi primer contacto con un pueblo indígena de la Amazonía, con una familia indígena en realidad. Esto ocurrió cuando tenía más o menos 8-9 años. Un buen día, aparecieron en una casa vecina a la mía, en mi barrio de la infancia en la calle Atlántida, una familia de varios miembros adultos, algunos jóvenes y niños, varones y mujeres. Se sentaban durante varios días en la vereda, en el suelo, de la casa de nuestra vecina, que resultó ser la hija de esos señores. Llevaban sus vestimentas típicas, atuendos extraños para mí, con pinturas en la cara y algunos adornos.
Lo más característico que llevaban eran unos discos de madera colgados como aretes del lóbulo de la oreja… Muchos años después entendería que se trataba de los que en esa época se conocían como “Los Orejones”. Hoy ellos se autodenominan “Maijunas”, un pueblo indígena que vive en los ríos Yanayacu y Sucusari, afluentes del río Napo, y en el río Algodón, afluente del Putumayo. Un pueblo del que hoy en día quedan menos de 300 personas y solo la mitad habla la lengua, la misma que está seriamente en peligro de desaparecer. Han perdido también muchas de sus prácticas culturales.
Cuando preguntábamos a los adultos quiénes eran esas personas, nos decían: “Son los indios que han venido de la selva”, y nos metían miedo diciendo que no nos acercáramos porque nos iban a “brujear” y hacer daño.
En toda mi educación primaria y secundaria, en mi escuela urbana de Iquitos, nunca me hablaron de los pueblos originarios o indígenas del Perú y menos de la Amazonía. Por ahí se escuchaba, en forma de insulto, algunos adjetivos como “pareces cocama”, “tienes cerquillo de chama”, “hablas como indio”, etc.
Recién cuando estuve en la educación superior, en el instituto pedagógico y luego en la universidad, escuché hablar de los pueblos indígenas de la Amazonía y aprendí algo de ellos, sus culturas y lenguas.
Pero el desconocimiento no era solo de las personas y pueblos que habitaban en las zonas rurales de la Amazonía, sino también de la gran diversidad biológica de la Amazonía, de su riqueza de fauna y flora y de la complejidad de sus ecosistemas y territorios.
Cuando en nuestra escuela urbana nos pedían que dibujásemos animales de la selva, muchos estudiantes dibujábamos elefantes, jirafas y leones que veíamos en las películas de Tarzán, muy de moda en esas épocas. Y no recuerdo que los profesores nos dijeran algo al respecto, como aclarar que esos animales eran de África y que aquí, en nuestra selva amazónica, también tenemos otros cientos, o más bien miles, de animales.
Una escuela de espaldas a su realidad, a su entorno, que desconoce la gran riqueza y potencialidades de la Amazonía, que es el tercer lugar más biodiverso del mundo, y que no analiza sus problemas y limitaciones, ni valora sus culturas y lenguas.
¿Qué pasa en las escuelas de las zonas rurales? ¿Los niños, niñas y adolescentes que viven en los territorios rurales amazónicos sí aprenden de sus ecosistemas, de sus riquezas, analizan sus problemas y conocen y valoran sus culturas amazónicas?
Pues no, tampoco. Los niños, niñas y adolescentes de zonas rurales conocen su medio, se desenvuelven en él, desarrollan conocimientos y habilidades que les permiten vivir en esos territorios, pero la escuela no toma en cuenta estos saberes. Y lo que está pasando hoy en día es que están dejando de aprender muchos conocimientos sobre la naturaleza y las prácticas productivas de la comunidad por asistir justamente a la escuela. Dejan de ir con sus padres al bosque, a pescar, a cazar y a la chacra.
Lo más triste es que la escuela tampoco les está ayudando a desarrollar nuevas habilidades y adquirir nuevos conocimientos. Es decir, dejan de aprender con sus familias, padres y abuelos una increíble cantidad de conocimientos sobre su medio que les permite satisfacer sus necesidades, para ir a una escuela que tampoco les brinda esos “mejores conocimientos” y estar en las mismas condiciones que la gente de las ciudades.
Terminan sintiéndose personas inútiles, sin las capacidades para vivir en su medio, y sin aquellas que les permitan salir y lograr desempeñarse con éxito en alguna actividad laboral fuera de su comunidad o continuar con sus estudios superiores.
Esto está llevando a que muchos chicos y chicas vean frustrados sus sueños y no logren tener un proyecto de vida, y que terminen abandonando, o más bien siendo expulsados de la escuela por este sistema. No sienten que estén aprendiendo cosas que les sirvan en su vida inmediata y futura, que les ayude a lograr sus metas…
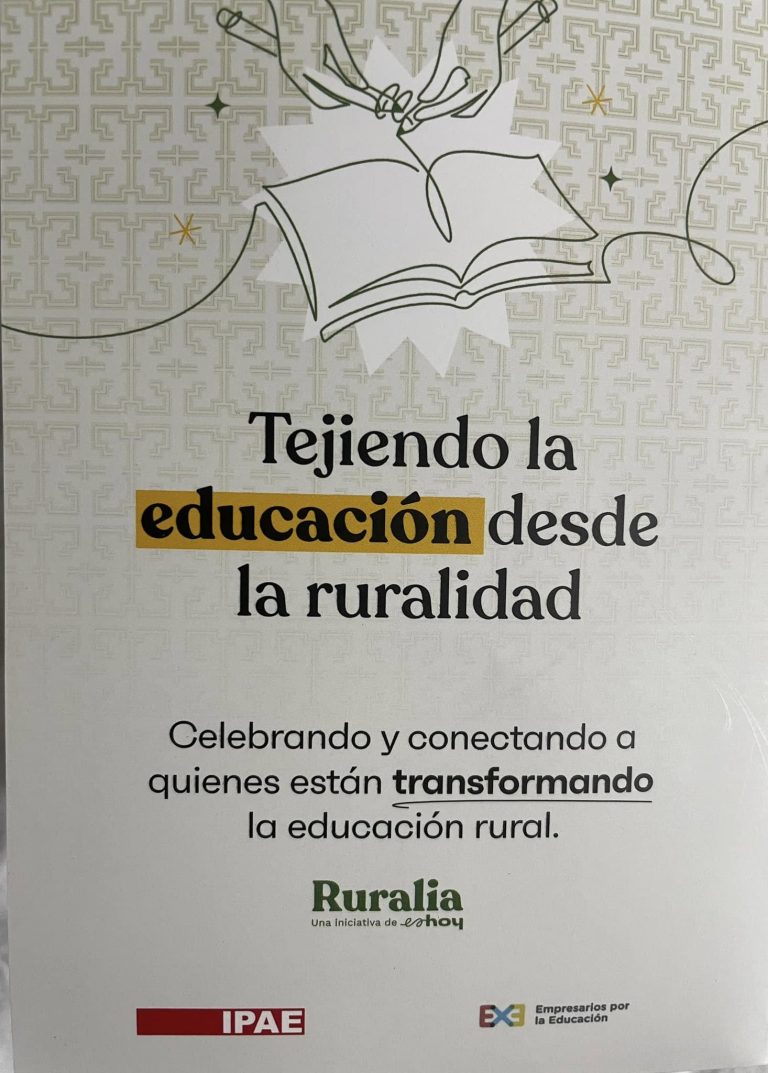
Muchos de ellos terminan en actividades ilícitas como la minería ilegal, la siembra de coca, el tráfico de madera y otros productos. Muchos caen en el alcoholismo, las drogas, la prostitución. Y algo que se ha agudizado en los últimos años: las niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia en sus propias escuelas. En un espacio que debería ser el más seguro, donde se garantice su bienestar integral y tengan las mejores condiciones para aprender, las niñas son acosadas, violadas, en muchos casos con consecuencias como el embarazo y contagio de enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH.
Todo esto trunca sus trayectorias educativas y sus proyectos de vida.
Desde que estudié para ser maestra y descubrí con tristeza y mucha rabia lo enajenada y de pésima calidad que era nuestra educación escolar, no he parado de trabajar por cambiar esta situación, esta escuela, esta educación. Pero ese sigue siendo el gran desafío que tenemos como país: una educación que responda a las necesidades reales de los estudiantes. Esto se requiere en todo el Perú, pero en la Amazonía está más lejos de ser alcanzado.
Ahí están las más grandes brechas, los más bajos indicadores de calidad.
Pero este no es un desafío solo para los que vivimos en la Amazonía. ¿Qué aprenden los niños, niñas y adolescentes de las zonas andinas y costeñas sobre la diversidad del Perú y sobre la Amazonía? Este es un desafío de toda la educación peruana.
He escuchado tanto a expertos investigadores como a líderes y lideresas indígenas decir que la Amazonía es un cementerio de proyectos fracasados, y es verdad. En los últimos 50 años, se han desarrollado muchos “proyectos de desarrollo” desde el Estado y ONG con apoyo de la cooperación internacional, y la mayoría de ellos han fracasado. Esto se debe principalmente a dos factores:
- Al desconocimiento de cómo funciona el ecosistema amazónico (trayendo modelos productivos foráneos y deforestando bosques).
- Al desconocimiento de las culturas y el pensamiento amazónico.
Hay mucho que aprender del bosque y de la gente que ha vivido cientos de años en ese bosque, y es necesario partir de sus lógicas productivas y socioculturales. Como decía Jorge Gasché, antropólogo suizo-alemán que vivió gran parte de su vida en la Amazonía: los pueblos amazónicos no son campesinos, son “sociedades bosquesinas”. No trabajan la tierra porque en cientos de años aprendieron que la mayor parte de los suelos son pobres para la agricultura, entre otros factores vinculados al clima (menos del 5 % es apta para la agricultura). Son culturas y gentes adaptadas al bosque. Viven y satisfacen sus necesidades con el bosque en pie.
Hoy en día empiezan a desarrollarse alternativas productivas que se basan en este conocimiento ancestral de los pueblos indígenas y que además se complementan con conocimientos de la ciencia y la ecología, desde un enfoque intercultural.
Hagamos todo lo que esté en nuestras manos y desde el lugar en el que cada uno esté para garantizar una educación de calidad a nuestros niños, niñas y adolescentes.





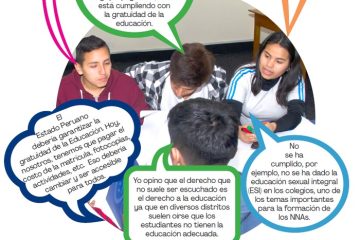
0 Comentarios